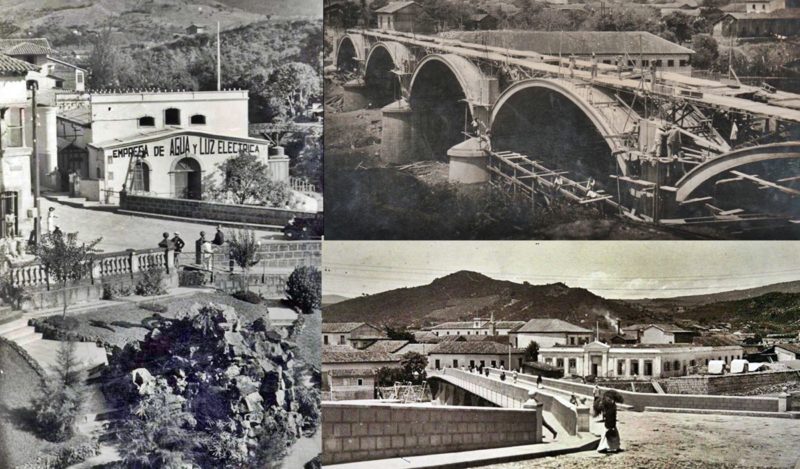En el centro, mis días más felices han sido los días más tristes.
Hace ocho o nueve meses un camión se desbarató allá por la encrucijada del Midence Soto y el Parque Central; los repuestos venían desde lejos, y por unos cuantos minutos, el tráfico vehicular cesaba y las personas caminaban–no, no caminaban, merodeaban, deambulaban, se perdían y daban vueltas como si las puertas de la jaula urbana de repente soltaban sus candados y decían váyanse. Fue la primera vez que lo viví.
Para el Festival de Invierno, cerramos una que otra calle.

Después lo de siempre: pasó esta o aquella otra ley y nuevamente las personas inundaban las calles, los carros desaparecidos acentuaban el espacio público, y por ratos se discernía el paisaje urbano como una silueta de la posibilidad humana. Un niño con manos manchadas y cachetes ruborizados casi me chocó en la Avenida, y se me ocurrió decirle ponga la vía cipote. Las familias podían caminar en paz, no en fila india sino con los brazos entrelazados, y había tráfico de cuerpos y voces y la risa de ese niño, ese peligro al volante de la vida.
Me dijo un compañero de trabajo, “Que bonito que todos los días fueran así.”
Un martes de verano que se fue la luz caminé.

Noviembre de cenizas y quemas, pero recuerdo que las calles que se aproximaban al Museo del Hombre vibraban con el destello de mil unidades móviles, fotógrafos intrépidos–y en su mayoría internacionales–la faz hondureña en llanto colectivo, cada uno lamentándose en su propia manera, que pude haber hecho, le decía uno al otro al pasar la Biblioteca Nacional, y así los grupitos se alejaban como si dirigidos por instinto, buscando interponer la distancia entre sus vidas y aquel lugar humeante, aquel lugar lleno de vida que aún quemaba la memoria. Pero la calle se cerró y nosotros la caminamos.
Lo hemos discutido mucho, la imposibilidad de un centro peatonal. Y creo que se están tomando pasos para lograrlo–véase la ampliación del Paseo Liquidámbar y la peatonalización de la Calle Los Dolores.
Hace poco, cuando un escudo humano bloqueó el corazón del centro histórico, yo me senté en la acera de la Avenida, estiré las piernas y alcé la vista hacia las azoteas olvidadas. Qué bonito sería, si mis días más felices fueran en verdad los días más felices.